“El Libro me dijo que lo hiciera…”
Es lo único que pudimos sacarle a Ernesto durante el tiempo que permaneció ingresado en el hospital; estancia que afortunadamente fue breve. A nadie del personal, ni al resto de los internos, le gustaba contar con un asesino psicópata en nuestras instalaciones. Durantes los muchos años que llevo como celador nunca había visto un caso semejante. Entiéndanme, en el noticiario, en la prensa, la radio, en cualquier medio; siempre llegas a saber de horribles casos de asesinato que escandalizarían y repugnarían al hombre más curtido, incluso en una ciudad relativamente tranquila como es Segovia. Sin embargo, en el Santa Inés nunca habíamos tenido que albergar un monstruo tan atroz; éste es un hospital tranquilo pero rara vez, cuando otros estaban saturados, hemos tenido el dudoso placer de albergar criminales gravemente enfermos o heridos, provenientes de la penitenciaria comarcal, la cual no se encontraba lo suficientemente lejos.
El caso es que por su desnutrido físico y baja estatura, Ernesto, parecía un hombrecillo vulgar e inofensivo; a pesar de que las pronunciadas contusiones y numerosos hematomas le concedieran un aire algo amenazador. Pero vamos, debajo de las vendas, las escayolas, el yodo y las costras no parecía gran cosa. Recuerdo el revuelo que se montó cuando el gerente de la prisión impuso, poco más o menos, su presencia en nuestro ala de cuidados intensivos, alegando la imposibilidad de tratar las severas heridas de aquel tipo. No pudo ser de otra manera, ¿cómo íbamos el personal a querer tratar al asesino de una docena de personas?
Lo poco que sabía, antes de contar con su cuerpo tumefacto tirado en la cama de la habitación cuarenta y tres, lo había leído en el periódico local: “oficinista enloquece y mata cruelmente a sus doce vecinos”. Luego, aquel hombre apocado tuvo la brillante idea de tirarse desde el tejado del edificio donde vivía para terminar dando con sus maltrechos huesos en la antesala del juzgado. No existía defensa posible, ningún abogado se dignó en representarlo y, merecidamente, fue condenado a cadena perpetua. Ignoró porque no se le condenó de inmediato al internamiento permanente en algún centro psiquiátrico. Estoy de acuerdo que en su estado, al no poder hablar y al no discernir las fuerzas policiales ningún hecho destacable más allá de la masacre, lo tirasen al pozo de los olvidados por la sociedad que es la cárcel; pero cuando lo tuvimos ligeramente recuperado, y con una dudosa capacidad balbuceante, solo repetía incansable:
“El Libro me dijo que lo hiciera…”
Sin lugar a dudas, estaba completamente loco. Vivía solo por pura inercia, tuve la desgracia de atenderlo en unas pocas ocasiones y sus ojos estaban vacíos, sin personalidad, más cercanos a los de una bestia que a los de un ser humano. Otros enfermeros del Santa Inés, unos morbosos diría yo, intentaban sonsacarle algo, pero nunca obtuvieron más que la frase de siempre:
“El Libro me dijo que lo hiciera…”
No iba a estar mucho tiempo con nosotros, su celda (y el más que probable linchamiento a manos de sus compañeros de encarcelamiento) le esperaba a él y a sus incoherentes gimoteos, así que mis compañeros lo acosaban con preguntas mientras lo lavaban o le cambiaban el gotero.
“El Libro me dijo que lo hiciera…”
Es lo único que contestaba, y nadie tenía ni la más remota idea de lo que hablaba.
Tuve que soportar los chismorreos continuos en la sala de café durante cuatro largos días; así pude enterarme de detalles que son mejor no conocer en el caso de crímenes y muertes violentas. No es que sea un mojigato, de serlo no me hubiera hecho celador, pero los pormenores de aquellos homicidios a manos de Ernesto eran harto desagradables. Se ensañó con cada uno de sus vecinos, ni siquiera se detuvo con los cadáveres; maltrató con especial ahínco a dos niñas gemelas que vivían en el apartamento debajo del suyo. Perforó cruelmente sus cabezas con un taladro como si buscase leer las ideas que dentro de las pequeñas bullían. Armado con lo primero que encontró a mano, el homicida golpeaba primero y preguntaba después; se trataba de una comunidad pequeña y todos perecieron menos él, por lo que no quedaron testigos de primera mano que pudiesen aportar algo de luz. Debió de ser increíblemente preciso para acabar de forma tan eficaz con doce personas sin que nadie en la calle, ni en los edificios adyacentes, se diese cuenta de lo que sucedía, sobre todo cuando acontecía a la hora de la cena. Entre las victimas se encontraban hombres maduros dedicados al trabajo físico: un obrero de la construcción y un peón de una cadena de montaje. Los huesos de estos fornidos individuos estaban hechos puré; seguramente un martillo se contaba entre el arsenal de Ernesto; pese a que ese psicópata fuese un enclenque acabó sin problemas con tamaños hombretones… curioso. Incluso se rumoreaba que violó a varios cadáveres, indiferente ante el sexo que tuviesen, cuesta creer que un hombre tan educado y sencillo pudiese cometer semejante barbarie… pero es lo que todo el mundo suele decir cuando acontece una tragedia semejante, ¿verdad?
Desconozco que parte de estos detalles son verdad y cuales son “chismes de viejas”, pero por el silencio al respecto de un amigo mío, que trabajaba en la comisaría del barrio donde vivía Ernesto, pude deducir que los crímenes habían sido realmente horribles. Lo único que conseguí robarle, a fuerza de insistir, fue que curiosamente no se había encontrado ni un solo libro en casa del asesino. Revistas, periódicos viejos y demás sí, pero nada que remotamente se pareciese a un libro. Dejo en vuestras manos las elucubraciones respecto a este dato, que bien pueda ser transcendente o no, por mi parte prefiero ocupar mis capacidades deductivas en menesteres menos siniestros. Además, justamente la víspera de su traslado a la penitenciaria, cualquier reflexión acerca de los motivos que llevaron a Ernesto a cometer los crímenes dejaron de tener valor alguno. Incluso un reducido círculo de internos, gracias a los cotilleos de los guardias de seguridad, pudimos enterarnos de cual era el dichoso libro que tanto obsesionaba a ese demente. No penséis que entre un montón de hojas de papel manchadas de tinta se encontraba la solución al misterioso caso; todavía me pregunto si tuvo algún sentido la escenita que llevo a nuestro paciente menos deseado a la tumba. ¿No lo sabíais? Sí, Ernesto jamás llego a ocupar su celda, expiró su último aliento en la habitación donde se recuperaba de la grave caída que el mismo se concedió como premio a sus asesinatos. Al menos, algo ganamos con el trágico suceso, hace años que nuestro director no permite que nos endosen a otro convicto, la caridad cristiana para otra santa; ésta, la nuestra, ya tenía demasiados remordimientos en la conciencia… y, por si fuera poco, la muerte de un enfermero como regalo de despedida de Ernesto.
Yo no estaba esa noche de guardia, pero los de seguridad siempre han asegurado que todo pasó de forma tan imprevista y apresurada que no pudieron hacer nada. Se iniciaron las investigaciones pertinentes, pero pocas ganas por indagar habían si el fruto final de aquella fatídica noche era la muerte de un evidente asesino. Igualmente el enfermero no tenía parientes cercanos, por lo cual las autoridades pertinentes decidieron correr un velo de silencio y… ¡caso cerrado! Tampoco el párroco involucrado, único testigo vivo de lo ocurrido en la cuarenta y tres, arrojó luz sobre el escenario de sangre y sombras en el que se transformaron los tranquilos pasillos del ala de intensivos. El padre Benjamín era el sacerdote “oficial” del hospital, visitaba a los enfermos la noche de los viernes para aliviar sus temores y preocupaciones, en raros casos llegó a dar la extremaunción a alguien. En su rutinario paseo por las piezas de la clínica acompañó a Ricardo, un simpático enfermero andaluz que siempre tenía algún chascarrillo a mano para alegrarnos el día; éste llevaba la cena a nuestro enfermo estrella. Probablemente el padre solo querría verlo por pura compasión cristiana; seguro que encontró a ese loco musitando su aburrida letanía:
“El Libro me dijo que lo hiciera…”
El guarda encargado de aquella zona, que tranquilamente apoyaba su espalda en la máquina de café mientras degustaba uno, no volvió a saber del religioso ni del enfermero hasta que unos horribles alaridos surgieron desde la habitación cuarenta y tres. Si la seguridad era laxa se debía a que nuestro desagradable invitado estaba casi totalmente escayolado y solo lo suficientemente en forma como para ser trasladado en camilla a su destino final: la prisión. Sin embargo, e insisto que esta parte de la historia proviene casi exclusivamente de su versión de los hechos, cuando el guarda abrió la puerta entornada encontró a un desnudo Ernesto, completamente alterado, con la bata por los tobillos, sangre manchando su cuerpo de arriba abajo, inclusive las paredes y cortinas de la habitación, y acosando al lloroso padre Benjamín, vilmente agazapado éste en una esquina. El cuerpo inerte del enfermero se encontraba tirado en un rincón con un boquete en el pecho, desde el que parecía como si alguien le hubiese extirpado el corazón a puñetazos. Pedazos de escayola, el gotero y la ropa de cama estaban desperdigados por el suelo. El guarda juraba y perjuraba que el corazón se encontraba todavía palpitante tirado de forma descuidada sobre una jofaina; me cuesta creer semejante detalle nunca confirmado por otros miembros del personal, pero puedo dar fe de las rojizas manchas que reinaban caóticas por todos los enseres y mobiliario de la pieza; porque, de hecho, yo fui el encargado de limpiar los regueros, ya marronaceos, al día siguiente. Por lo visto, Ernesto lanzaba hacia la cara del párroco sus engarradas manos, luciendo abundantes cuajarones púrpuras pegados en el dorso, su objetivo era hacerse con algo rectangular que el religioso aferraba contra su pecho en actitud defensiva.
“¡El libro! ¡El libro! ¡El libro! “
Vociferaba sin cesar aquel loco, regando con saliva el rostro del padre Benjamín. El guarda procedió a separarlos, pero viendo el extremadamente violento estado en el que el asesino se había sumido, intentó disuadirlo de sus intenciones homicidas a porrazo limpio. El doctor Buetas me comentó días más tarde que la autopsia, realizada a Ernesto en las propias instalaciones forenses del Santa Inés, demostró que fueron necesarios numerosos golpes para disuadirlo y que los huesos eran incapaces de mantenerlo en pie… ¡antes de la paliza! Debido a la acumulación de traumatismos, el cuerpo del loco dijo: “hasta aquí he llegado”. Pero cómo había sido capaz de desprenderse Ernesto, un hombrecillo enclenque y en tan mal estado, de la cubierta de escayola es más leña que añadir a la confusa hoguera creada entorno a ese incidente. Afortunadamente, Víctor, el guarda que consiguió salvar al padre Benjamín, no fue ni siquiera juzgado; me hubiese molestado bastante ya que es una persona encantadora.
Con respecto al religioso, con el cual nunca había cruzado muchas palabras ni tuve ocasión posterior de hacerlo, poco puedo decir. Salió indemne, acompañado por una enfermera, de vuelta a su parroquia. Según cuentan, no dijo nada, absolutamente nada, a pesar de encontrarse ostensiblemente alterado y nervioso. No le puedo culpar por no volver al hospital, aunque resulta sumamente extraño que, desde aquella noche, se recluyese en su parroquia de forma huraña y jamás comentase nada acerca de lo ocurrido. Ni siquiera la policía pudo sacarle más que miradas huidizas y culpables en dirección a la sempiterna Biblia que, por supuesto, fue la desencadenante del último asesinato de Ernesto.
Desde entonces, no puedo evitar mirar con suspicacia al nuevo párroco, mucho más joven y menos amable, habla con cierta ligereza del horror vivido por su compañero de profesión; no obstante, parece ocultar algo siempre al fondo de su mirada. Cuando habla del padre Benjamín siempre aprieta con fuerza el negro libro con hojas bordeadas de pan de oro; y me pregunto: ¿qué diablos puede contener una Biblia para convertir a un hombre ordinario en un psicópata de fuerza sobrehumana? ¿Sería solo casualidad, un parecido desafortunado con otro libro, o no escuchamos ciertas voces con las que Ernesto estaba sintonizado? Fuese como fuese, muchos de los internos han dejado de ir a misa irracionalmente culpables por la muerte de Ricardo…
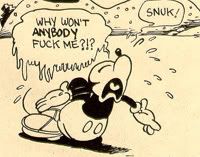
Vuestros comentarios
1. 30 div 2010, 13:21 | Elizabeth
Sera por eso que yo mantengo la biblia bien lejos?…
Felicitaciones Bob, y aprovecho ya para saludarte y desearte lo mejor para el nuevo año que ya nos pisa los talones. Que el 2011 te encuentre escribiendo… o agazapado en algun lugar siendo testigo de un horrendo crimen…o escuchando extrañas voces en tu cabeza que te digan que el vecino no es lo que parece…o abducido por extraterrestres… o ideando oscuros y deliciosos relatos para regalar!
Felicidades!
2. 30 div 2010, 15:16 | blanch
Jajaj no hace falta que el libro te lo diga para hacer alguna cosa a depende que vecino. Buen relato Bob.
3. 06 ene 2011, 11:57 | Bob Rock
Elizabeth.- Gracias! gracias! gracias! No me digas que tu también oyes voces que salen de la Biblia? XD
Que tengas un grandísimo 2011, seguro que este año la cosecha de terror es mucho más “jugosa”
Blanch.- Gracias compañero!! Así me animo a escribir más!!
Un abracico
Escribe tu comentario:
¡ATENCIÓN! El formulario de comentarios utiliza un sistema de previsualización con el objetivo luchar contra el spam. Por lo tanto, tras pulsar el botón PREVISUALIZAR no olvides pulsar el botón ENVIAR para dar de alta definitivamente el comentario.
Si desea incluir un spoiler indique use las etiquetas [spoiler] y [/spoiler] para enmarmar el texto que se ocultará.